Contemporáneo a Moro fue Maulet, el "Gato-Loro", un felino perteneciente a la raza siamesa y sin ningún pedigrí, pero tan particular en sus maneras que bien se merece una mención en este homenaje particular.
Ver jugar a mi abuelo con Maulet era como ir al circo, pero mejor, dado que estábamos protegidos por la confortabilidad del hogar y en un gato teníamos juntos a payasos, trapecistas y números de animales amaestrados, todo en uno y casi al mismo nivel que los circos que veía por televisión y que desgraciadamente nunca pasaban por mi ciudad. El único que siempre superó y superará a Maulet fue Charlie Rivel, el pallaso triste, con su guitarra sin cuerdas, subido a una silla y aullando a la luna; bueno, a ese foco enorme y de luz blanca que lo iluminaba sólo a él y que años después supe que se denominaba "cañón".
En casa de mi abuelo habitaban, por aquel entonces, una media docena de felinos y felinas que convivían en perfecta armonía con el único can de la familia, Moro. Pero Maulet era El Gato. No recuerdo haberlo visto nunca dentro de la casa familiar, del mismo modo que nunca vi a Moro en ella. Su territorio era el jardín y en él campaba a sus anchas como Emir del harén felino que regentaba, lo que por otro lado explicaba el hecho de que siempre hubiera gatos en aquella casa. Generalmente los gatos son conocidos por su independencia y una cierta animosidad hacia los seres humanos en general, y en particular hacia los seres humanos infantes, dedicados, en su mayoría, a agarrarlos del rabo y poner en práctica las mil y una barrabasadas con ellos, bajo la atenta mirada, o no, del amo humano, y siempre bajo amenaza de recibir, además del estiramiento del apéndice trasero, un buen mamporrazo si, ante el ataque infantil, el pobre animal tenía la ocurrencia de defenderse. Pero en el caso de Maulet tanto bestias como infantes estábamos bien entrenados por el abuelo: "Es un animalito, no piensa, y si le tiras del rabo no te va a decir, oye no me tires que me duele. Él te arañará o te morderá. Además a ti no te gusta que te hagan la puñeta no?, pues a él tampoco. Si queréis jugar con Maulet esperad que el abuelo esté con vosotros y si no sólo caricias, de uno en uno y despacito." Y efectivamente, el espectáculo comenzaba a la orden del abuelo, como maestro de ceremonias, en cuanto llamaba a Maulet.
Siempre acudía al primer toque, con las orejas levantadas, bien tiesas, y los ojos como platos. Se acercaba por alguno de los caminitos que la distribución de las plantas dibujaban en el jardín y se sentaba delante de mi abuelo a esperar la consigna. "¡Sube aquí!" le decía en cuclillas, y Maulet, de un salto, llegaba a su hombro. Se acomodaba allí como si fuera un loro pirata, pero sin perder su compostura felina, sentado bien tieso sobre sus cuatro patas; era, ahora que lo recuerdo con mirada de adulta, la viva imagen de la representación de la diosa Bastet pero sentado sobre un hombro en lugar de una peana y en macho. Una vez en su sitio Maulet se dejaba acariciar. A una indicación del abuelo le rascábamos la papada uno tras otro y en perfecto orden, con sumo cuidado y siempre entre risas, esperando que comenzara a ronronear y entornar los ojos de puro placer, tras lo cual empezaría a tambalearse ligeramente, perdería el equilibrio y, abriendo los ojos de golpe y soltando un ronquido, daría el respingo necesario para no caer del sitio que todos estábamos esperando. Tras esto llegaba el momento del espectáculo de verdad. Mi abuelo hacía bajar a Maulet del hombro y colocando sus brazos en forma de arco mirando al suelo le decía: "Maulet, salta" y el gato saltaba atravesando el aro, como atraviesan los leones o los tigres circenses los aros en llamas. De nuevo le pedía "Salta" y él, saltaba, y así una y otra vez mientras los nietos aplaudíamos encantados pidiendo bises. Cuando gato y anciano empezaban a cansarse, generalmente a los 15 minutos de función, mi abuelo nos mandaba a jugar a cualquier otra parte, Maulet subía de nuevo a su hombro y los dos se alejaban por el jardín. Sentada en una de las sillas metálicas de la terracita, bajo el sol del mediodía, me gustaba verlos ir hacia el huerto, a mi abuelo Pep y a Maulet sobre su hombro; el capitán pirata y su loro juntos, yendo hacia el puerto a preparar el barco para una nueva aventura.
No recuerdo nada absolutamente de la desaparición de Maulet de escena, lo intento pero no hay nada, ni un solo recuerdo. Supongo que es uno más de los muchos sucesos que la memoria borra porque no aporta nada nuevo, útil o significativo. Lo que importa de Maulet sigue estando en el disco duro.
Años después, siendo yo una adolescente y mi abuelo un poco más anciano, le regalamos un perrillo, ni a perro llegaba el pobre, cuyo tamaño no excedía del de un hámster corpulento. Un nuevo Maulet, así lo bautizaron, y como con su tocayo anterior, la relación entre ambos, aunque menos espectacular, tenía su particularidad.
De siempre, al menos que yo recuerde, mi abuelo solía vestir pantalones y camisa, una rebeca de lana con bolsillos y boina, según decía: "para que no se me resfríen los piojos, que no tengo pelo y si no cogen frío", y además, en aquella época, sufría de cataratas en los dos ojos, cosa que lo había dejado prácticamente ciego pero que nunca le hizo perder el buen humor, al menos ante sus nietos. Cada domingo, al visitarlos, mi abuelo nos recibía llevando a Maulet en el bolsillo izquierdo de la rebeca. Desde allí asomaban la cabeza y las pezuñitas del xixet que profería una especie de ladridos seguidos, siempre, de una carcajada general, el posterior susto para el perrillo que saltaba dentro del bolsillo y la mano de mi abuelo acariciándole la cabeza para calmarlo: "Ya está, ya está, no ha pasado nada". Mi hermana pequeña varias veces le preguntó: ¿Por qué llevas a Maulet siempre en el bolsillo? a lo que mi abuelo siempre respondía: "Por que no me veo y si no va ahí lo pisaré y adiós Maulet"; y durante meses hasta que el can empezó a crecer, Pep l'Estevenet y Maulet se paseaban por la casa el segundo en el bolsillo del primero.
Creo que puedo afirmar sin miedo a equivocarme, que el perro Maulet fue el primer animal que entró y habitó en la casa familiar de mis abuelos, y también supongo que la relación de mi abuelo con Maulet fue una de las que vivió con más intensidad, o al menos así lo creí cuando supe que el día que murió mi abuelo, Maulet, hecho una fiera, impidió durante horas que nadie entrara en la habitación donde se encontraba el cuerpo de su dueño. Durante el entierro, escuchando los comentarios que se hacían respecto al perro, supe que este no había sido un caso extraordinario, había pasado con otros perros y con otros amos, pero conociendo a mi abuelo y recordando a Maulet en su bolsillo izquierdo, imaginé que todo aquel cariño y protección que mi abuelo le dio con los años, ahora se lo estaba devolviendo, protegiendo esa puerta y a su dueño de todo aquel que no llegara con las mejores intenciones y el máximo respeto.
Maulet sobrevivió a mi abuelo bastantes años con cierta melancolía en la mirada y una buena dosis de mala leche que le aumentó con la edad; supongo que porque lo echaba de menos, a mi abuelo, el que me regalaba higos y fresas del huerto y me enseñaba como se secaba el tabaco, el que me presentó a Moro e hizo que fuera mi "amigo", el que me animó a seguir con el teatro si eso era lo que me gustaba y el que me enseñó a jugar al ajedrez, con sólo 6 años, y que, a veces, incluso se dejaba ganar.
domingo, 28 de octubre de 2007
jueves, 18 de octubre de 2007
Homenaje: El perro Moro
Siempre me ocurre, cuando hay bolos de La Sal de la Vida que, al repasar el texto, al ensayar, reviso lo escrito, analizo mentalmente el proceso de creación que seguimos para elaborar el texto e, inevitablemente, me vienen a la memoria retazos de mi historia, los mismos retazos que conforman los fragmentos más o menos autobiográficos de la obra. Y siempre uno de los grandes protagonistas de esos recuerdos, inevitablemente, es mi abuelo paterno Pep l'Estevenet.
La relación de mi abuelo con los animales domésticos era espectacular. Por supuesto que esos recuerdos son aún los que sentía como niña, con 7 u 8 años, y por supuesto que el trato que mostraba mi abuelo hacia los animalitos en cuestión no era el mismo ante sus nietos, y en particular ante su primera nieta chica, que era yo, que ante los demás miembros de su familia, adultos ellos. Pero son actitudes, situaciones y anécdotas que se quedaron ahí, en la memoria, imperturbables y que seguirán ahí, tal como los recuerdo, como algunos de los momentos más intensos de mi infancia y posterior pubertad.
Mis abuelos vivían en una casa grande, de dos plantas, en la Calle del Caudillo, ahora Carrer Major, de Bonrepòs i Mirambell. Habitaban la planta baja (el piso superior lo habitaron mis padres, con mi hermana y conmigo, desde que se casaron y hasta que nos mudamos a Torrent) a la que accediendo por la puerta principal entrabas en un hall enorme que hacia las veces de pasillo de la casa ya que a cada lado se veían las puertas de los cuatro dormitorios; y al fondo el espacio se ampliaba para albergar la gran mesa de comedor donde, en fechas señaladas, comíamos toda la familia, que hay que decir que es extensa. En este lugar aparecían tres nuevas puertas, una, a la izquierda, por donde se accedía a la Portalà, la segunda entrada a la casa y el lugar donde antiguamente se guardaba el carro y se apilaban los cajones y los sacos con los productos que se venderían en el mercado, aunque cuando yo lo conocí ya no había carro sino el coche de alguno de los tíos y lo que se apilaban eran trastos y cachivaches viejos que, por otro lado, componían el tesoro escondido que nos aventurábamos a conquistar, entre juegos, los domingos cuando íbamos a visitar a los abuelos, y por supuesto en secreto, porque si lo desordenábamos la abuela María o la tía Rosa amenazaban con cortarnos la cabellera. Justo al lado había una segunda puerta que daba a la salita de la televisión, una sala pequeña con un sofá de tres plazas al fondo y dos sillones orejeros en primer plano, una mesilla auxiliar bajo los ventanales, junto al sillón del abuelo, y una mesa aparador en el hueco tras la puerta; allí era donde se dormía la siesta y donde mi abuelo me enseñó a jugar al ajedrez.
A la derecha del salón otra puerta daba acceso a lo que anteriormente fue dormitorio pero que más tarde se trasformó en el cuarto de la plancha conforme mis tíos y tías se fueron casando y abandonaron el hogar familiar; y en la pared perpendicular estaba la gran puerta de doble hoja que daba paso al comedor de casa, el de todos los días, y que servía de algún modo de sala multiusos donde, aparte de comer, se tomaba el café, se recibía a las visitas y se mantenían las conversaciones de sobremesa. Con un armario aparador para guardar la vajilla buena, una alacena, la nevera y la estufa metálica con el capazo para los troncos de leña junto a ella. Dos butacones de madera con el respaldo y el asiento tapizados en terciopelo granate, uno en frente del otro, marcaban el lugar donde se sentaban a comer, cada día, mi abuela y mi abuelo. La de ella frente a la puerta de la cocina, la de él frente a la alacena. El resto eran sillas de boga corrientes.
Desde esta sala se accedía al gran jardín, mi lugar preferido de la casa. Era tan grande como el resto de la casa y se aparecía a la vista como una auténtica jungla, cuidadísima y espesa. Con plantas altísimas, enredaderas, ficus de hojas enormes, flores por doquier y los dos extraordinarios higos chumbos que mi primo Carlos atacaba cada vez que podía para cortar pequeños nudos, o frutos, que abría y se comía. Llegando hacia la mitad del jardín, a la derecha se encontraba el espacio donde estaban las jaulas de los conejos. Ni qué decir tiene que este era lugar de visita obligado, con el abuelo, cuando llegábamos a casa, ir a ver a los conejitos; y en la pared se distribuían en perfecto orden las herramientas para el campo: palas, picos, un arado, el yunque... y también, como no, las imprescindibles paellas: para doce, veinte y veinticinco comensales, que estaban junto al paellero o asador. También había gallinas ponedoras. Estaban en el piso de arriba, al que podíamos acceder desde el paellero, o desde el comedor, a través de un pasillo por el que también llegabas al único baño de la planta y al lavadero, que aún conserva la bomba de agua de hierro, roja, que funcionaba a palancazos y con la que no conseguí hacer subir agua por mí misma hasta tener trece o catorce años, y por donde, a través de una puertecita, mucho más humilde que las anteriores, se entraba en una estancia polvorienta llena de cajones, sacos de grano y mazorcas peladas y más herramientas. Una escalera de madera conducía al piso superior donde estaban las mencionadas gallinas y que se visitaba menos porque tanto niño las podía estresar y no darían tantos huevos como debían.
Al fondo del jardín estaba l'Andana, un espacio elevado y bastante grande que se utilizaba para secar los granos de maíz y el tabaco, y, de nuevo abajo, por una pesada puerta de madera con los cierres de hierro muy duros, se accedía al huerto donde mi abuelo tenía, entre otras cosechas, un níspero, una higuera y dos o tres hileras de fresas que cuando era temporada y nos entraba hambre invadíamos hasta hartarnos. La higuera además se convirtió en mi lugar predilecto cuando jugaba al escondite con mis primos, aquellas enormes hojas eran perfectas para el camuflaje.
El caso es que todo este espacio permitía que mi abuelo tuviera perros y gatos en casa, además de los ya mencionados animales para comer. Que yo recuerde, durante un tiempo, llegó a tener cinco perros y ocho gatos a la vez, todos ubicados en la zona del jardín, las conejeras y bajo l'andana. Pero hubo un perro en particular que marcó mi relación posterior con los canes: Moro.
De pequeña, y hasta los siete u ocho años, Moro era una especie de bestia peluda, negra y enorme que ladraba, enseñaba sus fieros caninos y que hizo que no me atreviera a entrar sola al jardín si no era acompañada por mi abuelo, a poder ser subida a sus brazos, y siempre por la zona de las conejeras, que se hallaban a unos prudentes diez metros de la caseta del perro y la cadena que lo ataba ya sabía yo que tan larga no era. En una de estas ocasiones, un día que habíamos llegado antes que el resto de familiares y por lo tanto podía disfrutar de la atención de mi abuelo prácticamente en exclusiva, me pidió que lo acompañara al huerto. Tragando saliva pero sin perder la compostura, porque ya era una chica mayor y tenía que ser valiente, le cogí la mano y emprendí el camino. Esta vez entramos al jardín desde la portalà, lo que inevitablemente hacía que pasáramos a un metro escaso de la caseta del perro, y por ende de Moro. Me temblaban hasta las uñas, iba agarrada a la mano de mi abuelo intentando mantener su paso pero convencida que, si nadie lo evitaba, caería allí mismo devorada por las fauces de la bestia. En cuanto Moro nos vio aparecer empezó a ladrar como si se acabara el mundo lo que provocó de manera instantánea e inconsciente que me agarrara a la pierna de mi abuelo soltando un gritito de pavor, sutil, me contuve, pero grito al fin y al cabo, y claro, mi abuelo se percató.
"¿Qué te pasa? ¿Que Moro te da miedo?", preguntó. "Si, es que ladra mucho y me quiere morder". "¿Cómo? Eso no puede ser. Ven aquí" me dijo. Y agarrando mi mano nos acercamos a la caseta. Ni que decir tiene que la piel no me tocaba el cuerpo, pero mi abuelo me dijo "No tengas miedo que yo no me voy" y cuando nos encontrábamos a un metro le gritó al perro: "¡Moro, ven y siéntate aquí!" En ese preciso instante Moro dejó de ladrar, se acercó moviendo el rabo y con la lengua fuera y se sentó delante nuestro. "Esta es Gemma. A ver, dale la pata y salúdala" ¡Y le hizo caso!. Moro levantó su enorme pezuña y esperó que yo le acercara mi mano, vuelta hacia abajo como me indicó mi abuelo. En cuanto mano y pezuña conectaron Moro acercó su hocico a mi cara y me estampó un lametazo desde el cuello hasta el nacimiento del pelo que, a parte del lógico empape facial, me hizo cosquillas. "Muy bien Moro" le dijo mi abuelo, "y así tienes que hacerlo a partir de ahora ¿entiendes?". A una indicación de mi abuelo volví a acercarle la mano y se repitió la escena, pero esta vez, después de lamerme acercó su cabeza y la empujó contra mi mano para que se la acariciara. Finalmente mi abuelo fue solo al huerto, yo me quedé jugando con Moro, y desde ese día, cada vez que llegaba a casa de mis abuelos, saludaba a mi abuela, saludaba a mi abuelo y corría a saludar a Moro, que de bestia parda pasó a convertirse en mi perro guardián y protector con el que nunca podría pasarme nada malo y que me salvaría ante cualquier peligro.
Años más tarde, siendo yo una adolescente, al llegar un domingo Moro no estaba. "¿Y Moro abuelo?". "Ya no está", me dijo, "se ha ido". Mi tío me contó que una mañana lo atropelló un coche frente a la puerta de casa y él, sabiendo que iba a morir, decidió irse lejos de casa, donde no lo vieran sufrir y así recordarlo como lo habíamos conocido.
No se si fue así o no, no se si Moro llegó a pensar tanto, si fue instinto animal, como el de los elefantes que van a morir a un valle especial, o sencillamente murió delante de casa, lo enterraron y me contaron esa historia para que sufriera menos la pérdida. Fuera como fuera me quedo con la historia que me contaron como la verdad auténtica. Ya con los demás animales con los que he convivido o he pasado parte de mi tiempo, de más mayor, la muerte ha asomado de manera más real, más cruda, pero mi historia con Moro, gracias a mi abuelo, se mantendrá así de tierna, así de infantil si quieren, provocando siempre, cada vez que lo recuerdo, una sonrisa y la sensación de haber formado parte de una historia mágica y fantástica donde un perro esperaba impaciente la llegada de su amiga, cada domingo, para jugar a hacerse cosquillas.
Continuará
La relación de mi abuelo con los animales domésticos era espectacular. Por supuesto que esos recuerdos son aún los que sentía como niña, con 7 u 8 años, y por supuesto que el trato que mostraba mi abuelo hacia los animalitos en cuestión no era el mismo ante sus nietos, y en particular ante su primera nieta chica, que era yo, que ante los demás miembros de su familia, adultos ellos. Pero son actitudes, situaciones y anécdotas que se quedaron ahí, en la memoria, imperturbables y que seguirán ahí, tal como los recuerdo, como algunos de los momentos más intensos de mi infancia y posterior pubertad.
Mis abuelos vivían en una casa grande, de dos plantas, en la Calle del Caudillo, ahora Carrer Major, de Bonrepòs i Mirambell. Habitaban la planta baja (el piso superior lo habitaron mis padres, con mi hermana y conmigo, desde que se casaron y hasta que nos mudamos a Torrent) a la que accediendo por la puerta principal entrabas en un hall enorme que hacia las veces de pasillo de la casa ya que a cada lado se veían las puertas de los cuatro dormitorios; y al fondo el espacio se ampliaba para albergar la gran mesa de comedor donde, en fechas señaladas, comíamos toda la familia, que hay que decir que es extensa. En este lugar aparecían tres nuevas puertas, una, a la izquierda, por donde se accedía a la Portalà, la segunda entrada a la casa y el lugar donde antiguamente se guardaba el carro y se apilaban los cajones y los sacos con los productos que se venderían en el mercado, aunque cuando yo lo conocí ya no había carro sino el coche de alguno de los tíos y lo que se apilaban eran trastos y cachivaches viejos que, por otro lado, componían el tesoro escondido que nos aventurábamos a conquistar, entre juegos, los domingos cuando íbamos a visitar a los abuelos, y por supuesto en secreto, porque si lo desordenábamos la abuela María o la tía Rosa amenazaban con cortarnos la cabellera. Justo al lado había una segunda puerta que daba a la salita de la televisión, una sala pequeña con un sofá de tres plazas al fondo y dos sillones orejeros en primer plano, una mesilla auxiliar bajo los ventanales, junto al sillón del abuelo, y una mesa aparador en el hueco tras la puerta; allí era donde se dormía la siesta y donde mi abuelo me enseñó a jugar al ajedrez.
A la derecha del salón otra puerta daba acceso a lo que anteriormente fue dormitorio pero que más tarde se trasformó en el cuarto de la plancha conforme mis tíos y tías se fueron casando y abandonaron el hogar familiar; y en la pared perpendicular estaba la gran puerta de doble hoja que daba paso al comedor de casa, el de todos los días, y que servía de algún modo de sala multiusos donde, aparte de comer, se tomaba el café, se recibía a las visitas y se mantenían las conversaciones de sobremesa. Con un armario aparador para guardar la vajilla buena, una alacena, la nevera y la estufa metálica con el capazo para los troncos de leña junto a ella. Dos butacones de madera con el respaldo y el asiento tapizados en terciopelo granate, uno en frente del otro, marcaban el lugar donde se sentaban a comer, cada día, mi abuela y mi abuelo. La de ella frente a la puerta de la cocina, la de él frente a la alacena. El resto eran sillas de boga corrientes.
Desde esta sala se accedía al gran jardín, mi lugar preferido de la casa. Era tan grande como el resto de la casa y se aparecía a la vista como una auténtica jungla, cuidadísima y espesa. Con plantas altísimas, enredaderas, ficus de hojas enormes, flores por doquier y los dos extraordinarios higos chumbos que mi primo Carlos atacaba cada vez que podía para cortar pequeños nudos, o frutos, que abría y se comía. Llegando hacia la mitad del jardín, a la derecha se encontraba el espacio donde estaban las jaulas de los conejos. Ni qué decir tiene que este era lugar de visita obligado, con el abuelo, cuando llegábamos a casa, ir a ver a los conejitos; y en la pared se distribuían en perfecto orden las herramientas para el campo: palas, picos, un arado, el yunque... y también, como no, las imprescindibles paellas: para doce, veinte y veinticinco comensales, que estaban junto al paellero o asador. También había gallinas ponedoras. Estaban en el piso de arriba, al que podíamos acceder desde el paellero, o desde el comedor, a través de un pasillo por el que también llegabas al único baño de la planta y al lavadero, que aún conserva la bomba de agua de hierro, roja, que funcionaba a palancazos y con la que no conseguí hacer subir agua por mí misma hasta tener trece o catorce años, y por donde, a través de una puertecita, mucho más humilde que las anteriores, se entraba en una estancia polvorienta llena de cajones, sacos de grano y mazorcas peladas y más herramientas. Una escalera de madera conducía al piso superior donde estaban las mencionadas gallinas y que se visitaba menos porque tanto niño las podía estresar y no darían tantos huevos como debían.
Al fondo del jardín estaba l'Andana, un espacio elevado y bastante grande que se utilizaba para secar los granos de maíz y el tabaco, y, de nuevo abajo, por una pesada puerta de madera con los cierres de hierro muy duros, se accedía al huerto donde mi abuelo tenía, entre otras cosechas, un níspero, una higuera y dos o tres hileras de fresas que cuando era temporada y nos entraba hambre invadíamos hasta hartarnos. La higuera además se convirtió en mi lugar predilecto cuando jugaba al escondite con mis primos, aquellas enormes hojas eran perfectas para el camuflaje.
El caso es que todo este espacio permitía que mi abuelo tuviera perros y gatos en casa, además de los ya mencionados animales para comer. Que yo recuerde, durante un tiempo, llegó a tener cinco perros y ocho gatos a la vez, todos ubicados en la zona del jardín, las conejeras y bajo l'andana. Pero hubo un perro en particular que marcó mi relación posterior con los canes: Moro.
De pequeña, y hasta los siete u ocho años, Moro era una especie de bestia peluda, negra y enorme que ladraba, enseñaba sus fieros caninos y que hizo que no me atreviera a entrar sola al jardín si no era acompañada por mi abuelo, a poder ser subida a sus brazos, y siempre por la zona de las conejeras, que se hallaban a unos prudentes diez metros de la caseta del perro y la cadena que lo ataba ya sabía yo que tan larga no era. En una de estas ocasiones, un día que habíamos llegado antes que el resto de familiares y por lo tanto podía disfrutar de la atención de mi abuelo prácticamente en exclusiva, me pidió que lo acompañara al huerto. Tragando saliva pero sin perder la compostura, porque ya era una chica mayor y tenía que ser valiente, le cogí la mano y emprendí el camino. Esta vez entramos al jardín desde la portalà, lo que inevitablemente hacía que pasáramos a un metro escaso de la caseta del perro, y por ende de Moro. Me temblaban hasta las uñas, iba agarrada a la mano de mi abuelo intentando mantener su paso pero convencida que, si nadie lo evitaba, caería allí mismo devorada por las fauces de la bestia. En cuanto Moro nos vio aparecer empezó a ladrar como si se acabara el mundo lo que provocó de manera instantánea e inconsciente que me agarrara a la pierna de mi abuelo soltando un gritito de pavor, sutil, me contuve, pero grito al fin y al cabo, y claro, mi abuelo se percató.
"¿Qué te pasa? ¿Que Moro te da miedo?", preguntó. "Si, es que ladra mucho y me quiere morder". "¿Cómo? Eso no puede ser. Ven aquí" me dijo. Y agarrando mi mano nos acercamos a la caseta. Ni que decir tiene que la piel no me tocaba el cuerpo, pero mi abuelo me dijo "No tengas miedo que yo no me voy" y cuando nos encontrábamos a un metro le gritó al perro: "¡Moro, ven y siéntate aquí!" En ese preciso instante Moro dejó de ladrar, se acercó moviendo el rabo y con la lengua fuera y se sentó delante nuestro. "Esta es Gemma. A ver, dale la pata y salúdala" ¡Y le hizo caso!. Moro levantó su enorme pezuña y esperó que yo le acercara mi mano, vuelta hacia abajo como me indicó mi abuelo. En cuanto mano y pezuña conectaron Moro acercó su hocico a mi cara y me estampó un lametazo desde el cuello hasta el nacimiento del pelo que, a parte del lógico empape facial, me hizo cosquillas. "Muy bien Moro" le dijo mi abuelo, "y así tienes que hacerlo a partir de ahora ¿entiendes?". A una indicación de mi abuelo volví a acercarle la mano y se repitió la escena, pero esta vez, después de lamerme acercó su cabeza y la empujó contra mi mano para que se la acariciara. Finalmente mi abuelo fue solo al huerto, yo me quedé jugando con Moro, y desde ese día, cada vez que llegaba a casa de mis abuelos, saludaba a mi abuela, saludaba a mi abuelo y corría a saludar a Moro, que de bestia parda pasó a convertirse en mi perro guardián y protector con el que nunca podría pasarme nada malo y que me salvaría ante cualquier peligro.
Años más tarde, siendo yo una adolescente, al llegar un domingo Moro no estaba. "¿Y Moro abuelo?". "Ya no está", me dijo, "se ha ido". Mi tío me contó que una mañana lo atropelló un coche frente a la puerta de casa y él, sabiendo que iba a morir, decidió irse lejos de casa, donde no lo vieran sufrir y así recordarlo como lo habíamos conocido.
No se si fue así o no, no se si Moro llegó a pensar tanto, si fue instinto animal, como el de los elefantes que van a morir a un valle especial, o sencillamente murió delante de casa, lo enterraron y me contaron esa historia para que sufriera menos la pérdida. Fuera como fuera me quedo con la historia que me contaron como la verdad auténtica. Ya con los demás animales con los que he convivido o he pasado parte de mi tiempo, de más mayor, la muerte ha asomado de manera más real, más cruda, pero mi historia con Moro, gracias a mi abuelo, se mantendrá así de tierna, así de infantil si quieren, provocando siempre, cada vez que lo recuerdo, una sonrisa y la sensación de haber formado parte de una historia mágica y fantástica donde un perro esperaba impaciente la llegada de su amiga, cada domingo, para jugar a hacerse cosquillas.
Continuará
Lo personal es político
Hace mucho que quería escribir sobre el trabajo de Carmen Castro, una mujer que, como ella dice, el camino se hace andando y, sin duda alguna, anda mucho, y aprovecha el camino para mirar, buscar, investigar, y reflexionar sobre la situación de la mujer, social y políticamente; con una mirada crítica extraordinaria y una capacidad de trabajo que tira literalmente de espaldas.
Es creadora de Sin Género de Dudas, Lkstro y, desde hace un par de días, de un nuevo espacio para enredarnos: Lo personal es Político. Para explicar el qué y el porqué de este nuevo espacio no encuentro mejores palabras que las de la propia autora:
lopersonalespolítico.com es un espacio en la red donde mirar, reconocernos y aprender de las experiencias, del conocimiento y del saber de mujeres y hombres que con su actividad en la Red contribuye a abrir fronteras y crear espacios de igualdad y libertad.
Un recurso desde el ciberfeminismo y una iniciativa para experimentar con la autoridad distribuida en la red, con el fluir de una conciencia crítica, feminista, desde diversas perspectivas, haciéndolas circular y con ello promoviendo su visibilidad.
Un portal abierto, cambiante y relacional, que irá integrando una multiplicidad de voces, incorporando las experiencias vividas desde diferentes realidades y por diferentes personas que intentan construir, con su experiencia individual, una realidad vivible y sin fronteras; de personas que entienden que su vida privada tiene una clara dimensión política y que deciden utilizar la red para proyectar su ideología cotidiana de transformación social, con su estilo de vida propio, promoviendo relaciones igualitarias en lo personal y en lo profesional.
De nuevo Carmen Castro nos ofrece un espacio para encontrarnos y dialogar, para aprender y descubrir, para analizarnos y conocernos. Se lo recomiendo sinceramente, merece la pena.
Es creadora de Sin Género de Dudas, Lkstro y, desde hace un par de días, de un nuevo espacio para enredarnos: Lo personal es Político. Para explicar el qué y el porqué de este nuevo espacio no encuentro mejores palabras que las de la propia autora:
lopersonalespolítico.com es un espacio en la red donde mirar, reconocernos y aprender de las experiencias, del conocimiento y del saber de mujeres y hombres que con su actividad en la Red contribuye a abrir fronteras y crear espacios de igualdad y libertad.
Un recurso desde el ciberfeminismo y una iniciativa para experimentar con la autoridad distribuida en la red, con el fluir de una conciencia crítica, feminista, desde diversas perspectivas, haciéndolas circular y con ello promoviendo su visibilidad.
Un portal abierto, cambiante y relacional, que irá integrando una multiplicidad de voces, incorporando las experiencias vividas desde diferentes realidades y por diferentes personas que intentan construir, con su experiencia individual, una realidad vivible y sin fronteras; de personas que entienden que su vida privada tiene una clara dimensión política y que deciden utilizar la red para proyectar su ideología cotidiana de transformación social, con su estilo de vida propio, promoviendo relaciones igualitarias en lo personal y en lo profesional.
De nuevo Carmen Castro nos ofrece un espacio para encontrarnos y dialogar, para aprender y descubrir, para analizarnos y conocernos. Se lo recomiendo sinceramente, merece la pena.
martes, 9 de octubre de 2007
La Mantequería San Carlos
"No logro comprender de donde saca usted su excelente estado de forma" -le dijo el doctor a Miss Marple; a lo cual ella contestó- "De los largos paseos que hago todos los días, doctor". Y es que pasear, andar, callejear es un deporte poco practicado a no ser que sea por imposición económica. Andan los que no tienen coche, los que ajustan el bono bus y el bono metro al máximo y los ancianos que siempre anduvieron pero ahora con más razón porque así lo ha ordenado el médico. Y también ciertos elementos (entre los que me incluyo desde hace poco, he de reconocerlo) que programan sus actividades diarias incluyendo en sus quehaceres el tiempo de realizar los desplazamientos en el Coche de San Fernando para, de este modo, poder recopilar las cada vez más necesarias notas sobre las que, más tarde, poder reflexionar y/o escribir. Creo sinceramente que sin haber observado con cierta atención nada hay que poder recordar, lo que, sin duda, provoca la pérdida de todos los pequeños descubrimientos que seguro enriquecerían nuestra propia biografía. Pero bien pueden pensar que ésta es sólo una opinión personal más así que no tienen porqué estar de acuerdo y pueden, o no, decantarse simplemente por leer lo que otros ha visto.
Jueves 20 de octubre. Paseando por el casco antiguo de la ciudad de Cádiz, en el cruce de la calle Manuel Rancés con Fermín Sandoval me encontré este comercio, que en realidad son cuatro en uno, con apariencia de llevar años a su espalda ocupando este tramo de calle: La Mantequería San Carlos. Al preguntar al dueño por la historia del local me responde que cuatro generaciones lo han regentado, reformado por última vez hace 40 años y convirtiéndose así en lo que es hoy en día.
El local tiene planta rectangular y vendrá a ocupar unos 100 metros cuadrados (más o menos, nunca he sido buena midiendo). La barra rodea todo el establecimiento formando una "U" y separando el espacio para los clientes, que es bastante amplio, del destinado a los productos que en él se ofertan, por fuerza concentrado, y varias columnas ayudan a sujetar el peso del edificio que la fachada acristalada, intuyo, no aguantaría por sí sola.
En la zona de la Bodega, el primer espacio que se ve según se accede al establecimiento, lo primero que llama mi atención son las neveras, de las antiguas, con puertas acristaladas y cierre con palanca metálica; como las neveras de las películas americanas, de esas que hacen calp clap al abrir y al cerrar. Albergan cervezas, botellas de fino, refrescos y agua a la espera de ser consumidas por la clientela. Hay dos mesas con sillas a su alrededor. En una de las paredes se ven barriles con fino y vino apilados y, decorando la única pared que queda sin ventanas, los infaltables carteles de corridas de toros de todas las épocas. Pido un fino, mi primer fino gaditano en Cádiz, fresquito, muy rico, pregunto al bodeguero cuanto cuesta: "50 céntimos señorita" -me dice. "¿50?, ¿Sólo?" -pregunto. "Si claro" -contesta el dueño. Pido otro.
Atravesando un arco se accede al segundo espacio: el Estanco. Si lo piensan tiene su lógica, todo bar tiene su máquina de tabaco y en este caso también, solo que no es máquina y además, si la ofreces, recibes conversación. Abastezco mis necesidades de fumadora empedernida y prosigo con el recorrido visual mientras espero las vueltas. Las botellas de champú, detergentes y los paquetes de compresas no dejan espacio para la duda, junto al estanco se abre una Droguería. No se me ocurre conexión o relación con la bodega pero desde luego ayuda una barbaridad, sobre todo en esos casos en que, sino no se anota la lista de la compra, siempre acaba una olvidando el papel higiénico o el detergente para la lavadora. Los que nunca olvidamos el tabaco, por fin tampoco olvidaremos la colada.
A continuación, justo donde la barra dibuja la segunda curva de la "U" empieza la Charcutería, con su vitrina refrigerada y repleta de quesos y fiambres varios. A este cuarto espacio si que le encuentro relación; como en el caso del estanco, en todo bar se sirven picadas, montaditos o algún que otro encurtido para acompañar con el vermú, así pues con la charcutería incluida en el espacio la Mantequería San Carlos no sólo ofrece entremeses a sus clientes, sino que, además, permite el self service.
Otro detalle más a su favor: salvo por el sonido de las conversaciones entre clientes y dependientes, el lugar está en silencio. Este es uno de esos escasísimos locales a los que puedes ir con alguien a tomarte una copa y mantener una conversación, sin que las cuerdas vocales acaben resentidas de tanto gritar para ser oída debido a la música ambiental y/o al televisor encendido a todas horas, emita lo que emita, y a todo volumen. Y sí, hay que anotarlo, este comercio es sencillo, su decoración parquísima y está exento del glamour que, según marca la moda, todo local que se precie debe tener para atraer a los clientes "de categoría", pero se bebe bien y a excelente precio, la picada va al gusto, el tabaco al mejor precio y la conversación se practica en las mejores condiciones. ¿Qué más se puede pedir? Definitivamente y sin ninguna duda todo esto lo convierte en lugar de paso y parada obligada cada vez que regrese a la ciudad.
A todos y todas ustedes se lo recomiendo también. Y a La Mantequería San Carlos le deseo una larga y próspera vida.
Jueves 20 de octubre. Paseando por el casco antiguo de la ciudad de Cádiz, en el cruce de la calle Manuel Rancés con Fermín Sandoval me encontré este comercio, que en realidad son cuatro en uno, con apariencia de llevar años a su espalda ocupando este tramo de calle: La Mantequería San Carlos. Al preguntar al dueño por la historia del local me responde que cuatro generaciones lo han regentado, reformado por última vez hace 40 años y convirtiéndose así en lo que es hoy en día.
El local tiene planta rectangular y vendrá a ocupar unos 100 metros cuadrados (más o menos, nunca he sido buena midiendo). La barra rodea todo el establecimiento formando una "U" y separando el espacio para los clientes, que es bastante amplio, del destinado a los productos que en él se ofertan, por fuerza concentrado, y varias columnas ayudan a sujetar el peso del edificio que la fachada acristalada, intuyo, no aguantaría por sí sola.
En la zona de la Bodega, el primer espacio que se ve según se accede al establecimiento, lo primero que llama mi atención son las neveras, de las antiguas, con puertas acristaladas y cierre con palanca metálica; como las neveras de las películas americanas, de esas que hacen calp clap al abrir y al cerrar. Albergan cervezas, botellas de fino, refrescos y agua a la espera de ser consumidas por la clientela. Hay dos mesas con sillas a su alrededor. En una de las paredes se ven barriles con fino y vino apilados y, decorando la única pared que queda sin ventanas, los infaltables carteles de corridas de toros de todas las épocas. Pido un fino, mi primer fino gaditano en Cádiz, fresquito, muy rico, pregunto al bodeguero cuanto cuesta: "50 céntimos señorita" -me dice. "¿50?, ¿Sólo?" -pregunto. "Si claro" -contesta el dueño. Pido otro.
Atravesando un arco se accede al segundo espacio: el Estanco. Si lo piensan tiene su lógica, todo bar tiene su máquina de tabaco y en este caso también, solo que no es máquina y además, si la ofreces, recibes conversación. Abastezco mis necesidades de fumadora empedernida y prosigo con el recorrido visual mientras espero las vueltas. Las botellas de champú, detergentes y los paquetes de compresas no dejan espacio para la duda, junto al estanco se abre una Droguería. No se me ocurre conexión o relación con la bodega pero desde luego ayuda una barbaridad, sobre todo en esos casos en que, sino no se anota la lista de la compra, siempre acaba una olvidando el papel higiénico o el detergente para la lavadora. Los que nunca olvidamos el tabaco, por fin tampoco olvidaremos la colada.
A continuación, justo donde la barra dibuja la segunda curva de la "U" empieza la Charcutería, con su vitrina refrigerada y repleta de quesos y fiambres varios. A este cuarto espacio si que le encuentro relación; como en el caso del estanco, en todo bar se sirven picadas, montaditos o algún que otro encurtido para acompañar con el vermú, así pues con la charcutería incluida en el espacio la Mantequería San Carlos no sólo ofrece entremeses a sus clientes, sino que, además, permite el self service.
Otro detalle más a su favor: salvo por el sonido de las conversaciones entre clientes y dependientes, el lugar está en silencio. Este es uno de esos escasísimos locales a los que puedes ir con alguien a tomarte una copa y mantener una conversación, sin que las cuerdas vocales acaben resentidas de tanto gritar para ser oída debido a la música ambiental y/o al televisor encendido a todas horas, emita lo que emita, y a todo volumen. Y sí, hay que anotarlo, este comercio es sencillo, su decoración parquísima y está exento del glamour que, según marca la moda, todo local que se precie debe tener para atraer a los clientes "de categoría", pero se bebe bien y a excelente precio, la picada va al gusto, el tabaco al mejor precio y la conversación se practica en las mejores condiciones. ¿Qué más se puede pedir? Definitivamente y sin ninguna duda todo esto lo convierte en lugar de paso y parada obligada cada vez que regrese a la ciudad.
A todos y todas ustedes se lo recomiendo también. Y a La Mantequería San Carlos le deseo una larga y próspera vida.
miércoles, 3 de octubre de 2007
La Sal de la Vida
Damas y caballeros hoy la cosa va de teatro y este es un hecho extraordinario ya que, de momento, me verán escribir poquísimo sobre teatro; a pesar de ser la mayor de mis pasiones además de mi profesión y, por tanto, a pesar de tener muchísimo sobre lo que reflexionar. Por de momento sin embargo no quiero escribir sobre el arte de Talía, lo cual no significa, por otro lado, que no me auto-publicite. Sería bien estúpido por mi parte ser la creadora de un blog personal, hablarles de lo propio y lo ajeno y dejarme en el tintero el anuncio de las pocas pero memorables ocasiones en que puedo ofrecerles lo que mejor se hacer.
El caso es que durante el mes de octubre la Companyia TEA3 se congratula en anunciarles dos nuevas representaciones de su espectáculo "La Sal de la Vida" que tendrán lugar el próximo día 15 de octubre a las 5 de la tarde en Molina de Aragón (Guadalajara) y tres días más tarde, el 18, en Vila-Real (Castelló) a las 22'30. Si están por la zona y les apetece aquí quedan invitados para que acudan y paguen su entrada, gracias a la cual después de escasos 60 minutos tendrán derecho a aplaudir, patalear, silbar y/o lanzar flores o tomates según sea su gusto; pero no antes del final. TEA3 no es tan revolucionaria como La Internacional Melancólica, prefiere mantenerse todavía en una vía más clásica y seguir la tradición (nos guste más o menos).
A continuación y para abrirles el apetito teatrero les dejo nuestro programa de mano con alguna que otra información sobre la obra y la imagen de la misma, que no es una fotografía porque no nos dio la gana, y porque creemos que el cartel que ha de representar una obra tiene que contar o aportar datos sobre lo que se va a representar y para ello, como por otro lado se ha hecho siempre, una ilustración es lo ideal y esta, además, es fantástica, si me permiten que se lo diga.
Aquí les dejo la noticia, si vienen a vernos y tras el hecho quieren ustedes dejar anotada su opinión al respecto será un placer para la que les escribe y al mismo tiempo la oportunidad perfecta para iniciar un nuevo campo de anotaciones que tarde o temprano tendré que abrir.
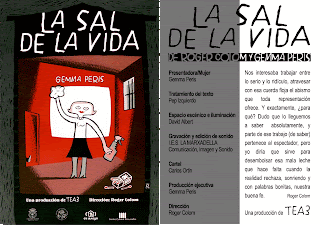
El caso es que durante el mes de octubre la Companyia TEA3 se congratula en anunciarles dos nuevas representaciones de su espectáculo "La Sal de la Vida" que tendrán lugar el próximo día 15 de octubre a las 5 de la tarde en Molina de Aragón (Guadalajara) y tres días más tarde, el 18, en Vila-Real (Castelló) a las 22'30. Si están por la zona y les apetece aquí quedan invitados para que acudan y paguen su entrada, gracias a la cual después de escasos 60 minutos tendrán derecho a aplaudir, patalear, silbar y/o lanzar flores o tomates según sea su gusto; pero no antes del final. TEA3 no es tan revolucionaria como La Internacional Melancólica, prefiere mantenerse todavía en una vía más clásica y seguir la tradición (nos guste más o menos).
A continuación y para abrirles el apetito teatrero les dejo nuestro programa de mano con alguna que otra información sobre la obra y la imagen de la misma, que no es una fotografía porque no nos dio la gana, y porque creemos que el cartel que ha de representar una obra tiene que contar o aportar datos sobre lo que se va a representar y para ello, como por otro lado se ha hecho siempre, una ilustración es lo ideal y esta, además, es fantástica, si me permiten que se lo diga.
Aquí les dejo la noticia, si vienen a vernos y tras el hecho quieren ustedes dejar anotada su opinión al respecto será un placer para la que les escribe y al mismo tiempo la oportunidad perfecta para iniciar un nuevo campo de anotaciones que tarde o temprano tendré que abrir.
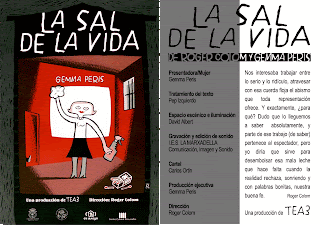
Suscribirse a:
Entradas (Atom)